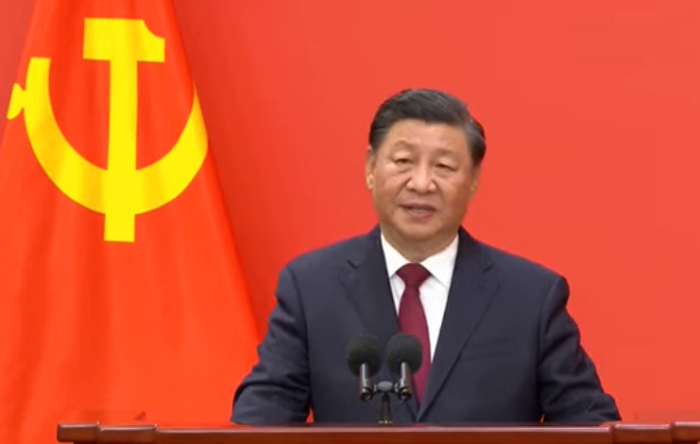Rubén Cortés.
Mientras releía esta semana Nos acompañan los muertos, la novela de Rafael Pérez Gay, se me derramó una gota de agua encima de la página 135. Era de madrugada, con la casa envuelta en la paz del entresueño.
Y me paralizó un estupor que comprendí en el acto: es un libro de páginas tan bellamente escritas, que no admiten una sola mancha. Ni siquiera de agua.
Antes de esta novela, se sabía que Rafa era uno de nuestros grandes narradores: traía un notable registro de cuentos, en especial Me perderé contigo (1998) y Paraísos duros de roer (2006). Pero le había faltado a Rafa meterse a obras de más largo aliento.
Hasta que lo hizo, con esta novela espléndida.
Centrada en los días terminales de dos ancianos seniles, extraviados en una longevidad sin más enfermedades que la debacle de sus 90 años, los primeros sentimientos que trae son la más profunda tristeza ante la vejez y el pánico a morir de viejos.
No es para menos, siendo que un hijo describe a sus padres como sombras que avanzan a la nada, perdiendo la memoria, la vista, el sentido del tiempo, la posibilidad de andar. El deterioro de quienes le dieron vida y nombre, una manera de ver la vida, una ética.
En esa realidad premortuoria, mira hacia atrás y ata sus recuerdos a los de ellos, reconstruyendo su propia historia y la de una Ciudad de México condenada por el agua, agobiada por las inundaciones de los últimos tres años, y la borrasca política que la barrió en 2006.
Una mañana lo encuentra diciendo entre sollozos:
—No he sido un buen padre. Dilapidé la fortuna de tu madre, le hice daño siempre que pude sin pensar en nadie más que en mí. No tengo dinero, me mantienen mis hijos, no puedo caminar, estoy tuerto, con un brazo paralizado. Por las noches no llego al baño sin mancharme. Me quiero morir.
No se le ocurrió mejor cosa que ofrecerle al viejo un whisky, single malt, un Glenfiddich 15 años.
El pasaje, inserto casualmente en la manchada página 135 de mi ejemplar, marca el clímax de Nos acompañan los muertos: enaltece al whisky como último lazo de amor que une a hijo-padre; y define al libro como el canto a la vida de un hijo que despide a sus viejos sin deudas sentimentales, con un sabor de deber cumplido.
Porque no es una novela triste —aun cruda e intensa en su nudismo literario— sino una trova de amor hacia los padres y el rastro fundador de los abuelos.
Es por eso que a mí esta estremecedora novela de Rafael Pérez Gay me provoca la dicha de cuando vuelvo a los lugares que me gustaron.