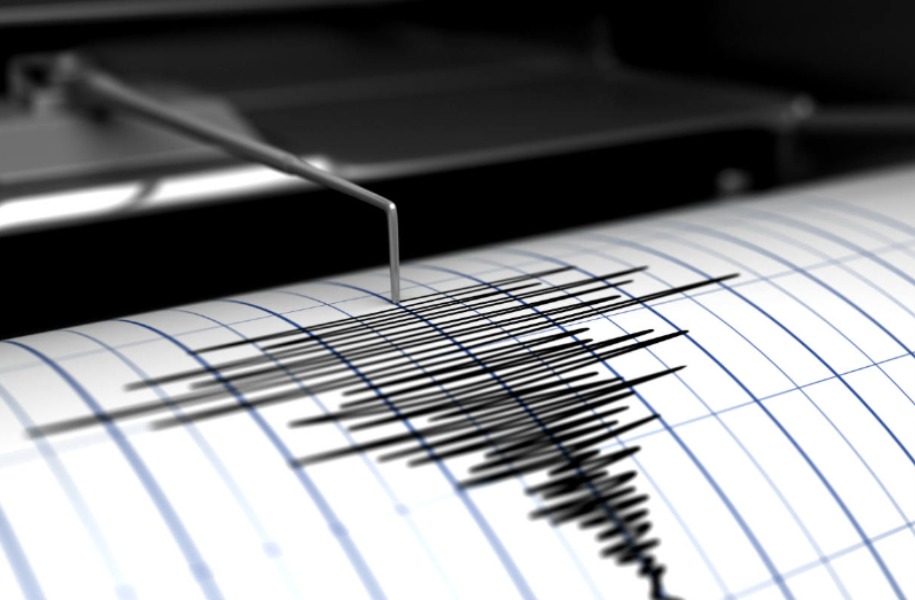Alejandro Rodríguez Cortés*.
Hay jóvenes mexicanos a los que les cuesta trabajo imaginar que en nuestro país hubo un largo periodo en que los votos ciudadanos simplemente no se contaban bien.
Nuestra plena normalidad democrática-electoral data apenas de 1997, cuando por primera vez el otrora partido único, el PRI, perdió su mayoría en la Cámara de Diputados, misma que le fue negada por el sufragio popular a partido alguno hasta 2018, cuando se le concedió a Morena, surgido paradójicamente del añejo priísmo absolutista. Los chavos obradoristas, que los hay, se creen el cuento de que en 2006 hubo un fraude electoral, pero son los menos.
Vaya galimatías. Elecciones organizadas y validadas por una autoridad electoral ciudadana hicieron ganar la jefatura de gobierno a Andrés Manuel López Obrador en el 2000, año de la transición en el poder presidencial tras 7 décadas de PRI, y lo pusieron en la antesala del poder 6 años después. Lo del fraude fue y sigue siendo una patraña de quien se sintió ganador desde antes de competir y perdió por soberbio.
Ahí no acaba la cosa. El mismo instituto electoral realizó los comicios de 2018 que abrieron la puerta de Palacio Nacional a López Obrador, quien ahora arremete ferozmente contra aquel con el monumental engaño de que hacen trampa, como lo hacían los viejos priístas de aquellos tiempos que el actual mandatario parece añorar.
Lo que quiere Andrés Manuel López Obrador es destruir al INE y asumir el control electoral como antaño se tenía en la mismísima Secretaría de Gobernación, por cierto encabezada por su amigo y cómplice Manuel Bartlett Díaz cuando la tristemente célebre “caída del sistema” en 1988, en que por primera vez el PRI tuvo una elección presidencial competida. El presidente quiere, pues, asegurarse de que su partido Morena se quede en el poder por muchas décadas.
No importa que AMLO haya ganado a la buena en el 2018, ni que en sus primeros años de vida Morena se haya hecho de un buen número de gobiernos estatales, ni que tenga muy buenas posibilidades de ganar la mayoría de gubernaturas en disputa este año y el que viene. Lo que quiere asegurar es librar un escollo que cada vez se le presenta más complicado: el 2024.
Porque con todo y su indiscutible popularidad, AMLO enfrenta ya el descenso natural de su poder lo que, sumado a nulos resultados de su gestión presidencial, perfila la posibilidad de que su candidato o candidata pierda los comicios en un par de años más.
Ciertamente para que ello ocurra la oposición deberá presentar un candidato único y competitivo, lo que se ve complicado. Pero López Obrador quiere blindarse y por eso su obsesión contra el árbitro comicial.
La reforma electoral obradorista no pasará porque no cuenta con los votos necesarios para ello. Sin embargo, el presidente lanzó ya el eje de su discurso de campaña: la polarización ciudadana y la descalificación a priori del INE, que además puede quedar sujeto a parálisis presupuestal (el presidente tiene mayoría simple en el Congreso para decidir sobre el presupuesto público), o incluso a la inviabilidad institucional porque el año que entra deben suplirse a 2 de 11 consejeros electorales, para lo cual sí es necesario una mayoría calificada con la que no se cuenta.
En fin, López Obrador dobló su apuesta. Es un volado. Si gana, mantendrá el poder. Si pierde habrá una nueva transición democrática en el país.
El caso es que los votos sigan contando y se sigan contando bien. Y eso no le gusta a la 4T, sobre todo después de que gracias a que en 2021 la voluntad popular le quitó su mayoría legislativa constitucional, fue bateada su absurda reforma energética, como lo será su iniciativa electoral.
Los votos cuentan.
*Periodista, comunicador y publirrelacionista.
@AlexRdgz